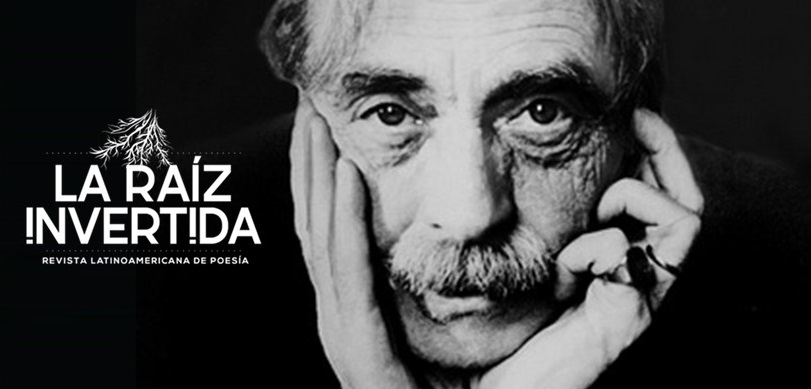
17. Fragmentos de las memorias de un poema
Por Paul Valéry
Traducción de José Francisco Cirre
Vivía alejado de toda literatura. Puro de cualquier intención de escribir para ser leído y en paz, por consiguiente, con todos los seres que leen, cuando, hacia 1912, Gide y Gallimard me pidieron que reuniese e imprimiera algunos versos, hechos veinte años atrás y aparecidos en diversas revistas contemporáneas.
Mi extrañeza fue completa. Ni siquiera pude pensar más de un instante en esta proposición que no se dirigía a nada que sobreviviera en mi espíritu y que no podía despertar en él nada capaz de seducirlo. No me agradaba el muy vago recuerdo de aquellas obritas. No experimentaba ninguna ternura por ellas. Si algunas gustaron bastante al medio restringido donde en su tiempo se produjeron, tiempo y medio favorables se habían desvanecido como mi propia disposición de espíritu. Además no ignoraba, aunque no hubiese seguido los destinos de la poesía en aquellos largos años, que el gusto no era ya el mismo. La moda había cambiado. Pero aunque permaneciera invariable me hubiese importado muy poco, habiéndome vuelto insensible a las modas.
Abandoné la partida -apenas y descuidadamente emprendida- como hombre a quien no deslumbran las esperanzas de esta clase y que ve, ante todo, en el juego de apuntar al espíritu ajeno, la certidumbre de perder su “alma”. Quiero decir la libertad, la pureza, la singularidad y la universalidad del intelecto. No digo que “tuviera razón”. No conozco nada más insensato, y más vulgar, sin embargo, que querer tener razón.
Siempre que pensaba en las Letras me producía cierto malestar espiritual. La amistad más encantadora y entusiasta me estimulaba a arriesgarme en esta extraña carrera en la cual se necesita ser uno mismo para los demás. Vivir para publicar me parecía consagrarse a perpetua ambigüedad. “¿Cómo agradar y agradarse?”, me preguntaba ingenuamente.
Apenas el placer producido por determinadas lecturas despertaba en mí, el demonio de la pluma, algunas reflexiones, igualmente fuertes y de sonido contrario, se oponían a la tentación.
Confieso que tomaba muy en serio los asuntos de mi espíritu y me preocupaba por su salvación como otros de la de su alma. Ni estimaba, ni quería conservar nada de lo que podía producir sin esfuerzo, pues creía que sólo el esfuerzo nos transforma al cambiar nuestra facilidad primera, surgida de la ocasión y agotada con ella, por una facilidad última que sabe crearla y dominarla. Del mismo modo el cuerpo vivo se eleva a la posesión de sí por la conciencia, el análisis y el ejercicio, de los gestos deliciosos de la primera infancia a los actos puros y graciosamente precisos del atleta o la danzarina.
Pero en cuanto a las Letras, habría que definirlas singularmente y emplearlas de manera extraordinaria. Dentro de mi sistema las obras venían a ser un medio de modificar, por reacción, el ser de su autor, mientras que, en opinión general, son un fin, bien porque respondan a una necesidad de expresión, bien porque pretendan alguna ventaja externa: dinero, mujeres, gloria.
La literatura se presenta ante todo como un camino para desarrollar nuestros poderes y estímulos inventivos, dentro de la mayor libertad, puesto que tiene por sustancia y agente la palabra, desligada de todo su peso de utilidad inmediata y sobornada por todas las ficciones y placeres imaginables. Mas la condición de actuar sobre un público indiferenciado echa a perder en seguida tan hermosa promesa. El objeto de un arte no puede ser sino el de producir algún felicísimo efecto sobre personas desconocidas, lo más numerosas o más exquisitas posibles. Cualquiera que sea el resultado de la empresa, nos compromete, pues, a depender de otro cuyo espíritu y gustos supuestos se introducen en nuestro ser íntimo. Inclusive la empresa más desinteresada, considerada como más esquiva, nos aleja insensiblemente del gran designio de llevar nuestro yoal extremo de su deseo de posesión. La idea primera sobre un testigo inmediato o un juez incorruptible de nuestro esfuerzo queda sustituida por la consideración de los “lectores probables”. Renunciamos sin saberlo a todo exceso de rigor o perfección, a toda profundidad difícilmente comunicable, a seguir algo incapaz de ser rebajado, a concebir algo que no pueda imprimirse, pues es imposible ir acompañado hasta el extremo del propio pensamiento. A él no llegamos jamás sino por una especie de abuso de la soberanía interior.
Estaba, pues, mal dispuesto a comprometerme de por vida en una ocupación que no me interesaba sino por lo que ofrece de menos “humano”. No veía en ella más que un refugio, un recurso, y en suma, mucho más un sistema de separación u organización de pensamiento separado, que un medio de relación con desconocidos y acción sobre ellos. Encontraba en esto un ejercicio y por eso lo justificaba.
Escribir ya era para mí una operación completamente distinta de la expresión instantánea de alguna “idea” debida al inmediato estímulo del lenguaje. Las ideas no cuestan nada. Nada más que los hechos y las sensaciones. Las que parecen más preciosas, imágenes, analogías, motivos y ritmos nacidos de nosotros, son accidentes de mayor o menor frecuencia en nuestra existencia inventiva. El hombre no hace apenas sino inventar. Pero el que reflexiona sobre la facilidad, la fragilidad y la incoherencia de este medio, le opone el esfuerzo espiritual. De aquí resulta una maravillosa consecuencia: las más poderosas “creaciones”, los monumentos más augustos del pensamiento, han sido logrados por el empleo reflexivo de medios voluntarios de resistencia a nuestra “creación”, inmediata y continua, de propósitos, de relaciones, de impulsos, que se sustituyen incondicionalmente. Por ejemplo, una producción completamente espontánea se acomoda muy bien a las contradicciones y “círculos viciosos”. La lógica obstaculiza esto. Ella es la más conocida de todas las invenciones formales y explícitas opuestas al espíritu. Métodos, poéticas bien definidas, cánones y proporciones, reglas de armonía, preceptos de composición, formas fijas, no son, como comúnmente se cree, fórmulas de creación restringida. Su objeto profundo está en llamar al hombre completo y organizado –al ser hecho para obrar y que perfecciona, en reciprocidad, su acción misma- para que se imponga la producción de obras del espíritu. Estas limitaciones pueden ser arbitrarias. Es precioso y basta que obstaculicen gradualmente el curso natural e inconsecuente de la divagación o creación. Del mismo modo que nuestros impulsos, cuando pasan al acto, deben sufrir las exigencias de nuestro aparato motor, chocar con las condiciones materiales del medio, y nosotros adquirimos por esa experiencia conciencia cada vez más exacta de nuestra forma y de nuestras fuerzas. Del mismo modo opera la invención contrariada y bien temperada…
Escribir me parecía pues un trabajo muy diferente de la expresión inmediata, como el tratamiento por análisis de una cuestión física difiere del registro de las observaciones. Este tratamiento exige que se vuelvan a pensar los fenómenos, que se definan nociones no aparecidas en el lenguaje ordinario. Y sucede que se nos obliga a crear nuevos métodos de cálculo. Encontraba, asimismo, que las investigaciones de forma a las debía conducir esta concepción de la escritura, exigían una manera de ver las cosas, una cierta idea del lenguaje, más sutiles, más precisas, más conscientes, que las que bastan al uso natural.
Hay que añadir que los refinamientos y convenciones laboriosas, introducidas por los poetas en el arte de los versos, desde 1850 aproximadamente, la obligación de separar, más de lo que se había hecho nunca, la excitación y la intención iniciales de la ejecución, me disponía a considerar las letras bajo este aspecto. No veía en ellas sino una combinación de ascesis y juego. Su acción exterior era, sin duda, una condición que satisfacer, más o menos estrecha. Pero nada más.
Es casi inútil decir que leía poquísimo en ese tiempo. Ante todo había tomado aversión a la lectura y hasta distribuí entre algunos amigos mis libros predilectos. Más tarde, después del período agudo, he debido volver a comprar algunos de ellos. Pero continúo siendo poco lector, ya que no busco en una obra sino lo que pueda permitirme o prohibirme algo dentro de mi propia actividad. Ser pasivo, creer un relato, etc… eso cuesta bien poco y a cambio de ese poco grandes goces pueden obtenerse y conjurar el aburrimiento. Mas la especie de despertar que sigue a una lectura absorbente me es bastante desagradable. Tengo la impresión de haber sido engañado, estafado, tratado como hombre dormido al cual los menores incidentes del régimen de sus sueños hacen vivir el absurdo. Sufrir suplicios y delicias insoportables.
Así he vivido durante años, como si los años no pasasen, alejándome, cada vez más, del estado de espíritu en el que puede vegetar la idea de tener que ver con el público. Mis pensamientos se creaban, progresivamente, su lenguaje, que despojaba, lo más posible, de términos demasiado cómodos y sobre todo de los que un hombre solitario, cuando circunscribe y comprime de muy cerca un problema para su estudio, no emplea jamás.
Si me acontecía, a veces, ponerme a pensar en las condiciones de la literatura en el período en que se modificaba muy rápidamente a mi alrededor, concluía, como simple observador, que lo que exige del lector una aplicación siquiera moderada no era ya del tiempo nuevo. Y que no se encontraría, en lo sucesivo, una persona en un millón para conceder a una obra la cantidad y cualidad de atención que permite esperanzas de perduración en ella. Que valiera el peso de sus palabras y el cuidado y la molestia de sus construcciones y ajustes, sin los cuales una obra no lleva a ser para su autor instrumento de la voluntad de perfección.
Así, pues, habiendo llegado a atravesarse en esta vida de estacionaria apariencia, que no absorbía ni emitía nada, inquietudes bastante graves, y, por otra parte, habiéndose pronunciado un cierto cansancio por su largo perseverar en caminos bastante abstractos y en fin, por obra de lo que no puede saberse (como la edad o tal punto crítico del organismo), se hizo lo necesario para que la poesía pudiera volver a tomar cierto poder en mí si la ocasión se presentaba.
Quienes me habían pedido publicar mis antiguos versos, hicieron copias y reunir aquellos pequeños poemas dispersos enviándomelos compilados. No los volví a abrir por no haber recordado su proposición. Un día de fatiga y aburrimiento, el azar, que lo hace todo, hizo que aquella copia pedida en mis papeles, surgiese a la desordenada superficie. Estaba de humor sombrío. Nunca poema alguno cayó bajo más frías miradas. Volvían a encontrar, en el autor, al hombre de mundo más rebelde a sus efectos. Este padre enemigo hojeó el delgadísimo cuaderno de sus poesías completas sin descubrir más que motivos de alegría por haber abandonado el juego. Si se detenía en una página, considerando la flojedad de la mayoría de los versos, sentía no sé qué deseos de reforzarlos, de refundir su sustancia musical… Los había acá y acullá bastante graciosos que no servían sino para destacar los otros y echar a perder el conjunto, pues la desigualdad en una obra me pareció entonces, de súbito, como el peor de los males…
Tal observación fue un germen. No hizo sino pasar en mi espíritu, aquel día, el tiempo suficiente para depositar en él alguna semilla imperceptible, desarrollada algo más tarde en un trabajo de varios años.
Otras observaciones me indujeron a volver sobre antiguas ideas, en mí creadas, sobre el arte poético. A ponerlas en limpio. A exterminarlas lo más a menudo. Encontré, muy pronto, divertido el ensayo de corregir algunos versos, sin ligar la sombra de un propósito al pequeño placer local procurado por un trabajo libre y ligero. Trabajo que se toma, se deja, se gasta en sustituciones infinitamente ensayadas, en las que no se pone de personal sino lo que nada pretende. Es preciso confesar que no faltan ejemplos de que, al rozar así los teclados del espíritu, sin compromiso, resulten, a veces, felicísimas combinaciones.
Al cabo de algunos meses de reflexiones y hacia el final de mis veintiún años, me sentía desligado de todo deseo de escribir versos y rompí deliberadamente con esta poesía que me había dado, sin embargo, la sensación de atesorar misteriosos valores, instaurando en mí el culto de algunas maravillas bastante diferentes de las que nos enseñaban a admirar en las escuelas y en el mundo… Me gustaba que lo que me gustara no fuese gustado por quienes se complacían en hablar de lo que les gustaba. Me gustaba ocultar lo que amaba. Me beneficiaba guardar un secreto llevado dentro de mí como certeza y germen. Pero los gérmenes de esta índole alimentan a quien los lleva en lugar de alimentarse de él. En cuanto a la certeza defiende a quien la posee contra los pareceres de su medio, las opiniones impresas y las creencias comunicables.
Más, de hecho, la poesía no es un culto privado. La poesía es literatura. La literatura lleva consigo, hagamos lo que hagamos y queramos o no, una especie de política de competencias, de número de ídolos, una infernal combinación de sacerdocio y negocio, de intimidad y publicidad. En fin, de todo cuanto se precisa para el desconcierto de las primeras intenciones que origina y que por nobles, delicadas y profundas, están en general muy alejadas de todo eso. La atmósfera literaria es poco favorable al cultivo de este hechizo de que acabo de hablar. Es vana, litigiosa, completamente agitada por ambiciones que obedecen a idénticos incentivos y de movimientos que se disputan la superficie del espíritu público. Esta sed urgente y estas pasiones no convienen a la formación lenta de las obras, como tampoco a su meditación por personas deseables, cuya atención es la única que puede recompensar al autor que no encuentra ningún premio en la admiración brutal e impertinente. He creído observar, en ocasiones, que el arte es tanto o más sabio y sutil cuanto más ingenuo es socialmente el hombre y menos preocupado está por lo que en la sociedad ocurra o se diga. No ha acontecido, sin duda, más que en el Extremo Oriente y el Oriente, y en algunos claustros medievales, el hecho de poder vivir verdaderamente y sin impurezas en las vías de la perfección poética.
Acabaré este punto con dos observaciones que quizá ilustren, si se quiere, la diferencia que podemos ver entre la literatura y las letras.
La literatura es perpetua presa de una actividad totalmente semejante a la de la Bolsa. La única cuestión para ella son los valores, introducidos, exaltados, rebajados, como si fuesen comparables entre sí. Tal como sucede en la Bolsa con las industrias y negocios más diferentes del mundo una vez que se reducen a signos. Resulta de ello que son las personas o los nombres, las especulaciones cimentadas sobre ellos, los rangos que se les atribuyen, los productores de toda emoción en este mercado. No las obras mismas, que estimo sería necesario considerar perfectamente aisladas unas de otras y abstraídas de sus autores. El anonimato sería la condición paradójica impuesta a las letras por un tirano de espíritu. “Después de todo, diría, no hay nombre por sí… Nadie es de por sí Un Tal.”
He aquí otra consecuencia de este estado de las cosas literarias que las somete a la competencia y al absurdo de la comparación de incomparables (lo que exige la expresión de términos homogéneos de los productos y los productores). Todo recién llegado se siente forzado al ensayo de hacer algo distinto, olvidando que si en realidad es alguien hará algo distinto. Esta condición de lo nuevo es causa de perdición puesto que crea, ante todo, una especie de automatismo. La contra imitación llega a ser un verdadero reflejo haciendo depender las obras no del estado del autor sino del estado del medio. Pero, como ocurre en todos los efectos de choque, la amortiguación se produce muy rápidamente. En cincuenta años he visto surgir no sé cuántas originalidades, creaciones en contra lanzar su brillo, ser devoradas por otras y reabsorbidas en el olvido. Si quedara algo, no sería sino por cualidades en las cuales la voluntad novedosa no tenía parte alguna. La rápida sucesión de estas búsquedas de lo nuevo a cualquier precio conduce a un real agotamiento de los recursos artísticos. La audacia de las ideas, del lenguaje e incluso de las formas, es preciosa. Es indispensable para resolver los problemas que en sí encuentra un artista. Innova, entonces, sin tener siquiera conciencia de ello. Lo detestable es ser audaz por sistema. Actúa peligrosamente sobre el público, al cual inculca la necesidad e, inmediatamente, el aburrimiento del choque, aunque engendre fáciles amateurs, admiradores de cuanto se les ofrece, si se les halaga como primeros admiradores.
Además, las combinaciones no existen en número infinito. Si alguien se divirtiera haciendo la historia de las sorpresas imaginadas de un siglo hasta ahora, y de las obras producidas partiendo de la idea de provocar efectos extraños, bien por extravagancia -desviaciones sistemáticas, anamórfosis- o bien por violencias de lenguaje o enormidad de confesiones, podría, muy fácilmente, formarse el cuadro de estos extravíos absolutos o relativos, en el cual aparecería alguna distribución, curiosamente simétrica, de los modos de ser original.
He aquí pues cómo me divertía de nuevo con sílabas e imágenes, con semejanzas y contrastes. Las formas y palabras convenientes para la poesía volvían a presentarse sensibles y frecuentes a mi espíritu y olvidaba, por esto o aquello, esperar de él que tales notables agrupaciones de términos ofreciéndonos, de repente, una feliz composición, se realizaran por sí mismas en la corriente impura de las cosas mentales. Así como una definida combinación se precipita en una mezcla, así alguna figurainteresante se separa de lo desordenado, de lo flotante o de lo común de nuestro chapoteo interior.
Lo que suena en medio de los ruidos es un sonido puro. Un fragmento perfectamente ejecutado de un edificio inexistente. Una sospecha de diamante que perfora la masa de “tierra azul”. ¡Instante infinitamente más precioso que cualquier otro y que las circunstancias que lo engendran! Estimula un incomparable contento y una tentación inmediata. Hace esperar que encontremos en su vecindad un completo tesoro del que es signo y prueba. Y esta esperanza, en ocasiones, a quien la experimenta a una labor que puede carecer de límites.
Algunos creen que un cierto cielo se abre en ese instante y que cae de él un rayo extraordinario por el que son alumbradas a las vez tales ideas, hasta entonces mutuamente libres y como ignoradas entre sí. Y helas aquí maravillosamente unidas, de golpe y pareciendo estar eternamente destinadas la una a la otra. Y todo ello sin preparación directa, sin trabajo, por aquel efecto de luz y certidumbre…
Pero quiere la desgracia que lo así revelado sea, bastante a menudo, una ingenuidad, un error, una nadería. No es preciso contar sólo los golpes favorables. Esta manera de producir no nos asegura enteramente del valor de lo producido. El soplo espiritual aparece doquiera. Lo vemos en los necios a quienes inspira lo que pueden hacer.
Cuando especulaba a mis anchas sobre todo esto y me preguntaba, a veces, lo que particularmente me agradaba imaginar en el orden de cosas poético, pensaba en una cierta pureza formal, y volvía por ello a mi sentimiento sobre la desigualdad en las obras, la cual me choca e irrita. Quizá algo más de lo necesario. ¿Qué cosa más impura que la tan frecuente mezcla de lo excelente y lo mediocre?
Encuentro, sin duda, tan pocas razones de escribir, como en tantos quehaceres a que nos dedicamos, y en no contentarse con las sensaciones e ideas cambiadas consigo mismo. Es preciso plantearse escribir como problema, tener una curiosidad por la forma y estimularse en alguna perfección. Cada cual puede definir la suya: los unos según un modelo, los otros por razones que les son peculiares. Lo esencial es oponerse al pensamiento, crearle resistencia y fijarse condiciones para dejar lo arbitrario desordenado por lo arbitrario explícito y bien delimitado. Nos creamos así la ilusión de avanzar hacia la formación de un “objeto” de consistencia propia, que se desprende muy netamente de su autor.
Es notable que no se pueda obtener esta continuidad y esta igualdad o esta plenitud, que son para mí las condiciones del placer sin mezcla, y que deben abarcar todo el resto de cualidades de la obra, sino por una labor necesariamente discontinua. El arte se opone al espíritu. Nuestro espíritu no se inquieta por cualquier materia. Admite todo y todo lo emite. Vive literalmente de incoherencia. No se mueve sino a saltos y sufre o produce extremadas separaciones que rompen, en cada momento, toda línea que se trace. Sólo por recuperaciones puede acumular fuera de sí, en una sustancia constante, los elementos de su acción, elegidos para ser gradualmente ajustados y tender hacia la unidad de alguna composición.
Gozaba de plena libertad para especular de esta manera, y para no poder soportar lo que atrae y encadena a la poesía a la mayoría de quienes la aman. Llegó el tiempo en que volví a dedicarme a ella y hubo necesidad de pasar a la práctica…





