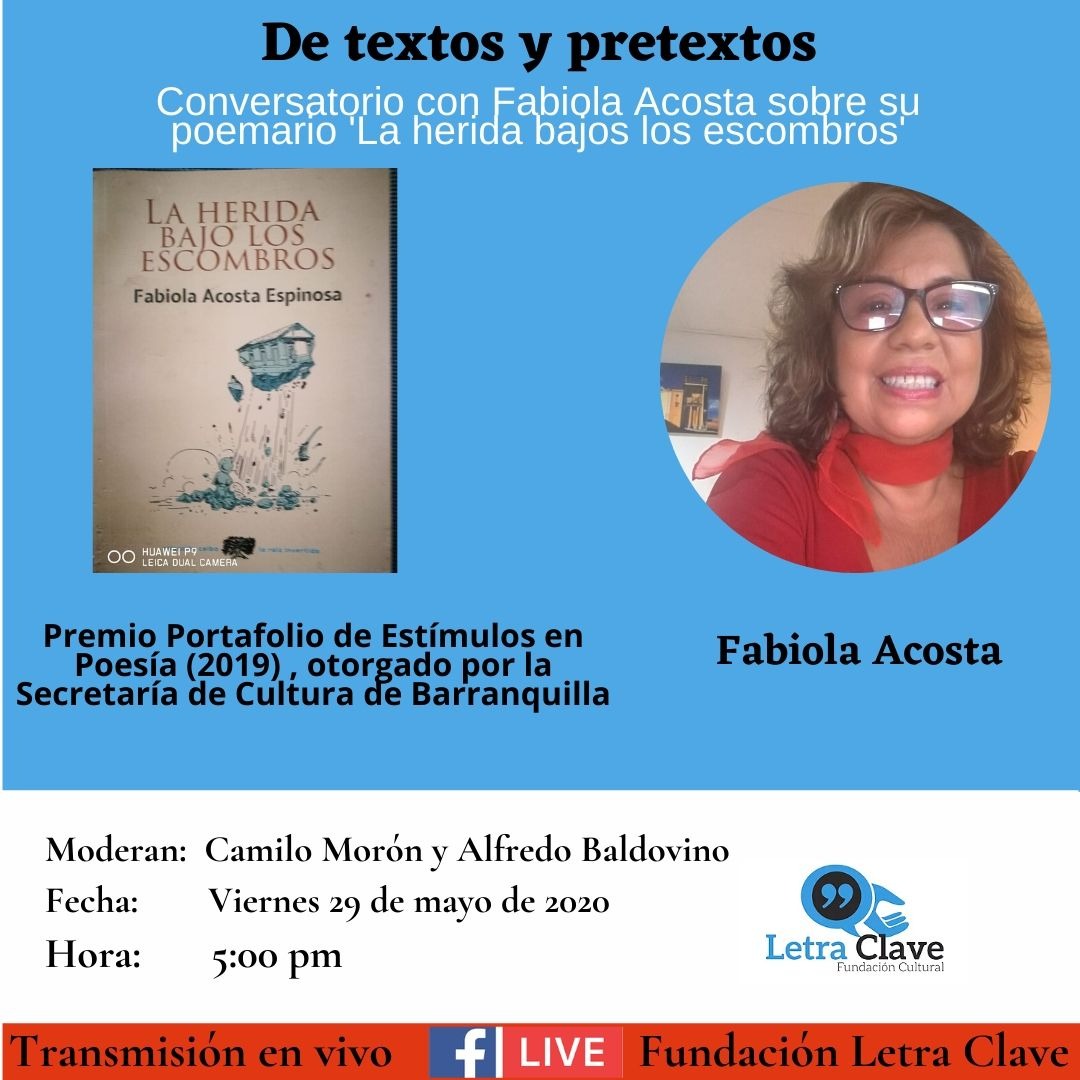El cisne de Eugenio Montejo
El cisne de Eugenio Montejo
Por Néstor Mendoza
Su obra superó los prejuicios afianzados que condicionan nuestra lectura. Eugenio Montejo, negando parcialmente aquel verso de Enrique González Martínez, no terminó de torcerle el cuello al cisne o sólo le dio un giro para dejar al animal temblando en el piso. Se me viene a la mente una dura escena de mi niñez: las manos de mi abuela y las manos de un tío, ambos paternos, y sus «maneras» de matar a las gallinas: ella, mi abuela, siempre pragmática, con un solo movimiento del cuchillo, acercándolo a la parte media de la garganta, el manar de la sangre y los pocos temblores del ave, su despedida y su quietud definitiva en la batea; y las maneras de él, de mi tío, con su método más sádico a los ojos de aquel niño que fui, el giro de su mano en el cuello de la gallina, como si girara la rueda de una bóveda bancaria; el baile final, irregular, caótico, del animal; sus vueltas descontroladas en el suelo.
Echo mano de esta descripción para hablar de un aspecto que me inquieta como lector de la obra montejiana. Aludo al cisne modernista, rubeniano, «sacro pájaro», ave tiránica de aquel movimiento, símbolo y herencia greco-latina, Zeus alado, emplumado, siempre dispuesto a transformarse para acceder al cuerpo blanquísimo de Leda, la princesa. Aludo a esta ave para hablar de un aspecto de la trayectoria de Eugenio Montejo: el retorno moderado del cisne, el que «antes cantaba sólo para morir», que no llega a ser esa «retórica preciosista» sancionada por Pedro Salinas. Una rítmica interior acerca poderosamente a dos poemas: «La espiga», de Darío, y «La Anunciación», de Eugenio: el aliento alargado, continuado; el eco en el vientre de las vocales; el mismo verbo al inicio, el verbo mirar, pero conjugado; el primero de ellos, en segunda persona; mientras que el segundo ejemplo, el de Montejo, está en primera persona. Hay en los dos un cercano trabajo de artesanía, la del artista (en Darío) y del tallista (en Montejo). En ambos textos hay contemplación, un oído común, detenimiento sacramental. Cabe acotar que es en el poema montejiano «Reyes» en donde vemos los mayores rasgos: el escenario palaciego, el tedio nobiliario que nos hace recordar a la princesa triste dariana.
Eugenio fue moderándose, replegándose, no por miedo sino por mesura elegante, como poética. El cisne encubierto de Eugenio, la garza, anida en la musicalidad — todo parece utilizable como percusión por su «ángel musicante»—, el orden estrófico, la ausencia casi total de imprecaciones, sin astillas en el lenguaje: «Miré en invierno rígida la garza;/blanca, petrificada ante el espacio/de compasiva nieve». La garza adquiere las más altas distinciones y cualidades estilísticas: elevados elogios, realce de la blancura, tal como antes, los modernistas, resaltaban los atributos físicos y metafísicos del cisne. Atrás quedó la supresión de elementos gráficos de su primer libro, Élegos; atrás quedaron los poemas no titulados, las «alas atormentadas», trances fantasmales, la libre elección de los vocablos, algo esquizoide, surrrealizante, que lo vinculaban a otro gran poeta de su generación y región, Valencia: la poesía de Teófilo Tortolero. Ya no más experimentos, zigzag imaginativo: posterior a ese libro, lo que vendría después sería el empeño de un cisne personalizado, cauto, matizado; desde luego, puente de nuestros epígonos modernistas y de las primeras generaciones literarias de la Venezuela del gomecismo, de las generaciones del 18 y del 28, emparentadas, especialmente, con Enriqueta Arvelo Larriva (1886-1962), Jacinto Fombona Pachano (1901-1951) y Miguel Ramón Utrera (1908-1993), coetáneos afectivos y estéticos de Eugenio. Lo que sí tenía definido Montejo, ya desde Élegos, sería el repertorio temático: árboles, luces, evocaciones familiares, «las leguas del camino» que habrá de recorrer. No obstante, el Montejo que más nos atrae —que más me atrae— es aquel que suprime los pájaros y árboles anónimos: el Montejo autobiográfico, que permite que lo veamos a través de sus seres amados, su padre, su esposa Aymara, su hermano Ricardo, su hijo Emilio que «marcha tras un oso de cuerda…».
Desde mi distancia geográfica, con ojos un poco extranjeros, uno se percata de que la sociedad venezolana, a finales de los 50, no solo derrocó la tiranía político-social de Pérez Jiménez, sino del mismo modo, como parte de ese mismo proceso y como consecuencia de este, las agrupaciones literarias del momento, Sardio y El Techo de la Ballena, continuaron ese trabajo de expulsión o erradicación: sugestión o nada. En esos grupos, a grandes rasgos, como se sabe, hubo una poética colectivizante: se lograba ver una sola bandera, la de la libertad asociativa, la agresividad verbalizada, compartida, por ejemplo, en los primeros trabajos narrativos y poéticos de Salvador Garmendia, Adriano González León y Juan Calzadilla, textos lúdicamente intercambiables, citadinos, urbanizados, «caraqueñizados»: Los pequeños seres, Asfalto infierno y Dictado por la jauría. Es posible ver, también a la distancia, que en Élegos se diluían los últimos residuos de aquellas tendencias; Élegos nace en el ocaso de aquellos movimientos, es decir, en 1967. Para aquellas estéticas grupales se firmaba su cesantía, mientras que para Montejo se extiende un camino diferenciado, que empezaba a tomar sus propios riesgos, que para él eran la seguridad del decir diáfano, recuperador del paisaje evocado, del tiempo transfigurado, revivido desde la pulcritud en la expresión. En este aspecto, su obra es la de un raro en la moderna poesía venezolana, un raro a la inversa; la cercanía de su lenguaje que lo diferencia de esa gran cualidad tan frecuente entre nosotros: la necesidad de metaforizar y de omitir, de no decir lo que vemos o sentimos directamente, sino mostrando las raíces o la sombra de un árbol oculto entre el follaje de las imágenes desplegadas o del laconismo y de la ontología, que no se encoge ante cierto bullying literario que sanciona la sencillez. Eugenio recupera los pájaros —al Pájaro, que es «un rayo en la noche de su especie», y, también, a las «gaviotas holandesas»— y los saca de sus jaulas y los echa a volar en la poesía venezolana. Recupera las hojas del árbol, no solo americano, sino de los países con cuatro estaciones, árboles otoñales (las osamentas vegetales), la lira de Orfeo, los trasteos de sus antepasados, y los mueve en un ajedrez personal, propio, sin disimulos.
Eugenio se atreve a ser explícito en una tradición que evita la claridad o que se esfuerza por evitarla; Eugenio se deja llevar por esa «superficialidad» benéfica, que hace que veamos la madera de un árbol aún no talado, en directo diálogo con la silla, trágico destino utilitario de un árbol que no conoceremos. Y allí otra constante en nuestro poeta: la insistente idea de no saber de dónde vienen ciertos hechos, murmullos o personajes, esa «canción que cae, no sé de dónde, a medianoche», así como también la reiterada alusión a la nieve, algo excesiva, podríamos pensar: inevitable y necesaria en un gran poema como «Islandia» y quizás prescindible en otros poemas, «Tal vez» y «Hombres sin nieve», de los libros Partitura de la cigarra y Trópico absoluto, respectivamente, en los cuales la nostalgia desbordada empuja al poeta a desdeñar el «viejo ateísmo caluroso» de estos trópicos. Tanto nombra la nieve que, siendo sinceros, se convierte en figura que obsesiona a quien la invoca desde el flanco más soleado.
Eugenio es uno de los poetas venezolanos que más se preocupó por ser comprendido fuera de las fronteras nacionales; en él, sus «significantes», en el mismo sentido que le da Saussure, buscan cierta neutralidad inteligible, comprensiva, genérica; no son plantas o aves autóctonas (sus acacias, amapolas, samanes o garzas hablan desde lo genérico), sino plantas o aves que puedan hallar empatía con lectores de la lengua española de las dos orillas, que escapan al nativismo, a los designios de Andrés Bello. Sin negar la taxonomía regional que enumera o exhibe el filólogo caraqueño en sus dos grandes poemas —su Silva y su Alocución—, Eugenio prolonga esa tradición negando o suprimiendo los nombres propios. Su bastión son los nombres comunes (y, por qué negarlo, las nuevas formas de lo común o de nombrar los lugares comunes), tiene el afán por parecer o ser en todo momento una presencia cercana, cosmopolita, sin recurrir al chantaje de utilizar los recursos de un formalismo aclamado por muchos. Los temas y personajes de Eugenio son residuales, que han resistido o mantienen su esencia a pesar del tiempo transcurrido: «Orfeo, lo que de él queda (si queda)» significaría, entonces, una de las formas que estos seres han encontrado para permanecer entre los espectadores del siglo XX y aun del XXI, siglo que tanto preocupó a Montejo (al sonetista sueco, al «rimador infantil», al lingüista utópico, al poeta experimental, en fin, a toda su corte de heterónimos), y que el poeta visibilizó en no pocos poemas, incluso con el pañuelo extendido, en alto, en franca despedida, en su libro Adiós al siglo XX.
Un mecanismo se aclara en medio de todos sus libros: no el amor o la muerte sino el tiempo como única preocupación de la poesía, o más concretamente, la presencia del tiempo en sí, como entidad, como tema, en la poesía de Eugenio Montejo:
ni la nada tampoco que fue invento de Dios
ni el mismo Dios que es invento del tiempo…
Por esta razón, el tiempo de Montejo gira, da vueltas, es una noria que permite a sus seres amados transitar un espacio intergeneracional, como si se tele-transportasen de un tiempo pasado a uno que trascurre o está por transcurrir, como «El hijo que atravesó la sangre de los míos/veloz en su carrera hasta alcanzarme».
Un detalle aislado: el compás de «Trenes nocturnos», el poema más parisino de Eugenio, se mueve rítmicamente como el inicio de El cementerio marino, de Valéry, traducido por Javier Sologuren («Calmo techo surcado de palomas»):
Tardos trenes nocturnos que van lejos
y con las sombras nos arrastran
al desamparo de sus túneles
por remotos andenes.
Eugenio resulta ser uno de los pocos «continuadores» en la poesía venezolana: gozne necesario, articulación en la cual presentimos, intuimos y notamos los antiguos paisajes (él lo llamaría, con un neologismo, «terredad»), los de nuestro neoclasicismo exhortativo, a la manera bellista, pasando por el criollismo de Lazo Martí (su llano mitificado) y llegando hasta nosotros, sin nombrarlas, en las distintas formas de aparición de la naturaleza local: desde el influjo lacustre y petrolífero del Zulia, la serranía y la aridez occidentales («ah mundo, Barquisimeto», tierra de mi madre), la cordillera central de nuestras costas, que muerde todo nuestro norte y hace de nuestro país, por su extensión costera, la nave nodriza del Caribe (desde el pueblo de Sinamaica, en el reino del sol zuliano, hasta las estrías deltanas de Curiapo, en el extremo oriental del estado Delta Amacuro); y también en nuestro centro y sur del territorio, el gran terrateniente: los llanos, que cubren medio país y anticipan a esas trillizas de los Andes venezolanos: Trujillo, Mérida y Táchira (sin mencionar las amplias y mal conocidas zonas guayanesas y amazónicas y sus espectáculos fluviales, vegetales y geológicos, hoy bajo asedio gubernamental). Se trata de nuestro Trópico absoluto, epíteto perfecto acuñado por Montejo, que nos distingue y nos define con trágica casta: «Los hombres del país Orinoco/éramos hijos de la quimera». Es Manoa, su leyenda, que representa a la patria maltrecha, aún llamada, pese al impuesto bolivarianismo, República de Venezuela: «Manoa no es un lugar/sino un sentimiento». Una poesía terrena y astral («al tictac de los astros» y «a yugos siderales»), deudora de los mejores hallazgos de Vicente Gerbasi, sin su verbosidad y empeño enumerativo. Se trata, de algún modo, de sus «dioses profundos», de sus «mayores»:
Mis mayores me dieron la voz verde
y el límpido silencio que se esparce
allá en los pastos del lago Tacarigua.
Ellos van a caballo por las haciendas.
Hace calor. Yo soy el horizonte
de ese paisaje adonde se encaminan.
Es presumible que Montejo haya tomado esta decisión de hacerse cada vez más legible como una manera de vencer la incomunicación moderna. En una época, la nuestra, de avances en las telecomunicaciones, de interconexiones, de amistades digitales, a larga distancia, efímeras y anónimas, anodinas, Eugenio Montejo afina y aclara la grafía; quiere un acercamiento casi inequívoco, pero no por eso menos poético. No es gratuita la advertencia a los hombres a que le hablen claro a Dios, un Dios judeo-cristiano y también laico, necesario interlocutor de todos los tiempos del hombre.
A Montejo hay que valorarlo sin la necesidad de recurrir a la cautivada sonrisa de Naomi Watts en aquella escena de 21 gramos, en la que Sean Penn lee unos versos de «La tierra giró para acercarnos»; sin mencionar el Premio Octavio Paz o el Premio Nacional de Literatura, sin los honoris causa, sin sus labores diplomáticas en Lisboa: bastan sus libros (sus estimulantes ensayos), su creciente interés continental, y más allá, en el perímetro de la lengua. Montejo, como dicen en el bajo argot venezolano, «hablaba claro», como salutación, como anuncio, como tertulia con sus antepasados, del mismo modo que en su rememorativo poema «Güigüe 1918», poema que junta sus mejores valores estéticos.
La tradición poética venezolana no parece tener un único padre a quien asesinar. El parricidio se da solo a medias, dando cuchilladas a una imagen paterna de reiterados y variados semblantes. Y no es que no haya grandes ancestros, dignos para adherirnos o alejarnos. Lo que podría suceder es que ninguno logró tiranizar un estilo que sedujera a una entera generación y que ampliara una ola de influencias a décadas futuras. Se podría decir que, una vez nacida, esa presencia tuviera que esconderse entre el anonimato, la incomprensión y solapadas intrigas. Ya lo decía Jesús Semprum en el prólogo genial a La tienda de muñecos, del gran cuentista y precursor Julio Garmendia; ya lo decían, sin megáfonos, tímidamente, sobre José Antonio Ramos Sucre (el poeta más «influyente», que alcanzó buena parte de la producción de Francisco Pérez Perdomo y de Los cuadernos del destierro, de Rafael Cadenas); nunca lo dijeron de Enriqueta Arvelo Larriva, la más aventajada de su generación, quien vivió siempre en un escalafón más bajo que su hermano Alfredo Arvelo Larriva (poco citado en estas épocas recientes), y su primo, Alberto Arvelo Torrealba, y que aún hoy es «aceptada» con reticencias, pese a estar siempre en casi todas las antologías y balances críticos. Por estos motivos no parece existir un único camino a seguir, en los temas y las tendencias. Cada tanto aparecen agrupaciones rescatistas, que resucitan el interés por una obra o por un autor concreto, que levanta nuevamente la ola y logra salpicar a los más entusiastas de ese círculo. Pero ningún autor logra levantar el báculo lo suficientemente fuerte y alto para demarcar líneas más largas, manchas más difíciles de quitar. Montejo encontró una manera de matar a su padre (a sus padres literarios): tomó de cada uno ciertas constantes y reiteraciones sonoras, algunos tópicos, y en ocasiones apelando a la paráfrasis y a similares inicios. Eligió la multiplicación de voces, las más visibles voces de su patio. Su vigencia se sostiene en la profundidad de sus raíces tradicionales, proyectadas al presente; buscó hacia atrás para hallar movimientos propios: lo genuino se ve en las uniones y en la mezcla que une un ladrillo con otro. No es él sino ellos. Montejo se empeñó en versionar una única inquietud. No le importaba repetirse, es decir, que sintiéramos que ese poema ya lo habíamos leído antes. Un poco de todos ellos se empozó, como remanente eficaz, en la poesía montejiana.
El poeta venezolano parece mirar, en ocasiones, en sí mismo, apretando los ojos; en otras, mira más allá de la verja propia. En este panorama, la poesía de Eugenio Montejo hace un arqueo de su propio linaje: saca, quizás, lo más provechoso de esa herencia: la dicción sencilla que apunta casi siempre a un remitente. Exige un «vuelvan caras» a la tradición. No aplica la destilación excesiva que distorsiona la textura inicial de los elementos, haciéndolos ajenos, deformes o irreconocibles. Es el gallo que se borra, pero sigue existiendo en su canto.
Orfeo (otra forma del cisne), en la poesía de Eugenio, es el único superviviente de una casta olímpica ahora desclasada. Lo que de él queda, si algo queda, es la imagen imprecisa, venida a menos, las gradaciones de una existencia precaria (las de un «habitante de calle», en términos sociológicos), solo utilizado como figura literaria que evoca la nostalgia de los edenes perdidos. Todos los dioses se concentran en uno: Orfeo. Pareciera que solo un dios olímpico, de cuño dariano, ha logrado persistir en la poesía de Eugenio: él los representa a la vez que los niega. Quizás por eso es tan insistente la inconformidad de nuestro poeta, la reiterada gestión de añorar una época premoderna, pre-industrial, anterior a la supremacía del asfalto y de las grandes maquinarias. Uno puede notar la misión órfica de Montejo, la de cantar y contar, lo más eficazmente posible, la historia vivida por él y especialmente por quienes van en fila detrás suyo, los que se fueron anticipadamente o los que nunca llegaron a nacer: los ecos de un hecho que pudo haber sucedido o que recordamos solo por retazos o que llegan hasta nosotros desgastados o tachados (¿se trata de un palimpsesto?); signos que no se han leído bien y que el poeta no logra anotar en su cuaderno: «algo que falta y no es silencio». Él, Eugenio, reescribe y luego deletrea para sus lectores lo que a duras penas aparece en esa línea horizontal que llamamos despedida.
NÉSTOR MENDOZA (Mariara, Venezuela, 1985). Poeta, ensayista y gestor cultural. Licenciado en Educación, mención Lengua y Literatura por la Universidad de Carabobo. Realizó estudios de Literatura Latinoamericana (UPEL, Maracay, Venezuela). Forma parte del comité de redacción de la revista Poesía (U.C.) y del comité organizador de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo (FILUC). Ha publicado los libros Andamios (Editorial Equinoccio, Caracas, 2012) y Pasajero (Dcir Ediciones, Caracas, 2015). En el 2011, recibió el IV Premio Nacional Universitario de Literatura «Alfredo Armas Alfonzo». Su trabajo ha sido incluido en Destinos portátiles, muestra de poesía venezolana reciente (Lima, Perú, 2015) y es uno de los jóvenes autores retratados en Nuevo país de las letras(Banesco, Venezuela, 2016). Integra el equipo de colaboradores de la revista bilingüe Latin American Literature Today(LALT), editada por la Universidad de Oklahoma. En el «Papel Literario» (El Nacional) mantiene la columna «Espacios en Blanco», en la cual ofrece reseñas sobre poesía venezolana. Con el poema «Díptico del laberinto» resultó finalista en el I Premio Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas (2016). En Ediciones «Letra Muerta», forma parte del consejo editorial y es responsable de la columna «Correspondencias». Su trabajo poético ha sido traducido parcialmente al inglés, italiano y alemán.