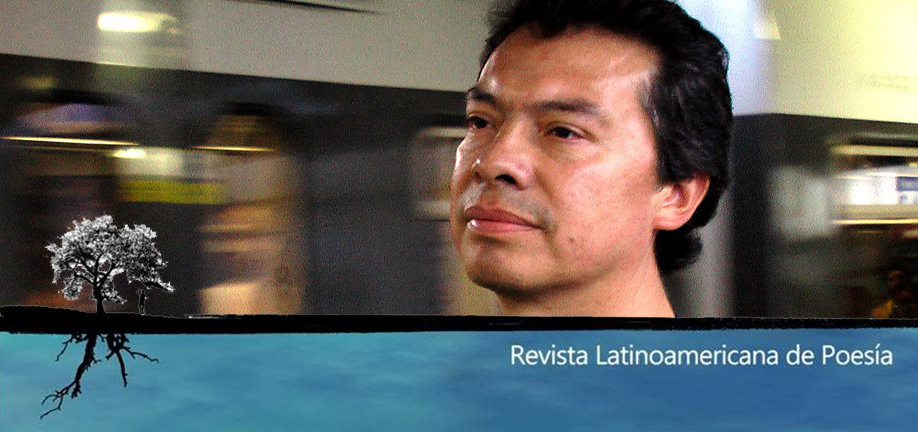Hacer visible el tiempo
Hacer visible el tiempo
Prólogo de Milagros comunes, antología de Ramón Cote publicada en Ecuador por El ángel editor
Por Santiago Espinosa
Hay un poema de Ramón Cote que se llama “Cerezas & granizo”. Es ciertamente un momento emblemático. Como si en estos versos se condensara la vida de estos niños, los que recuerdan las cerezas heladas como un sinónimo de la infancia:
Cuando pasados los años alguien les pregunte
Por el definitivo sabor que los devuelve a la infancia,
no dudarán en decir que el sabor de las cerezas,
el sabor a venganza que tenían esas cerezas heladas…
Como si la escritura fuera el tiempo mismo. Y un niño envejeciera en estas páginas siempre que las leemos: “…Como también su memoria, desangrándose, ahora al recordarlo”.
Señalaba Marcel Proust que en la escritura –y yo dirá que en la poesía, sin la que las novelas serían grandes andamios de sucesos–, podíamos ver el tiempo desde todas sus direcciones. No el tiempo vertiginoso sino el tiempo en que transcurre la vida: “La vida, la realmente vivida, la vida”, decía Proust. No el tiempo encerrado en los relojes sino todo lo demás, y que es la simultaneidad de la experiencia.
O como nos dice Ramón Cote en uno de sus primeros poemas: “Hacer visible el tiempo”. Y esto ha venido haciendo el poeta por más de 30 años, conformando una de las obras más sugestivas y originales de la poesía colombiana. Levantar capas de pintura para nombrar el tiempo que se esconde detrás de ellas. Rastrear “vestigios y fulgores” bajo los infinitos estratos en que se funda una ciudad. Medirle el pulso a las personas para saber la magnitud de lo permanece o se despide.
Sería inútil pretender que los poemas alcanzaran la velocidad en la que hoy pasan los sucesos, aún más ingenuo que los puedan cambiar. Los poetas sólo pueden condensar el tiempo para darle otro significado, el cineasta Andrei Tarkovski hablaba de “esculpirlo”. A veces dispararle a los relojes para volver a mirarnos sin gravedad, como desde otra altura, comprendiendo el significado de una vida completa. O como lo dice el Ramón Cote en uno de los poemas de su primer libro, Poemas para una fosa común, cuando el poeta tenía apenas 20 años:
Y de pronto todo calla, todo se refugia,
todo se recarga en el silencio,
y el aire se detiene por un momento
frente a cada labio, antes de la palabra.
Se ha parado el motor.
Parece como si los montes oscuros
bajaran a mirarnos...
“Hacer visible el tiempo”, esto ocurre especialmente con Colección privada, de 2003, y Botella papel, de 1992, los libros que le dieron a Ramón Cote una resonancia internacional. Conocí a Ramón por los poemas de Botella papel. Aún hoy, cuando es uno de mis grandes amigos y su conversación es tan frecuente como necesaria, sigo pensado en Ramón como el autor de este libro extraordinario. Al punto en que siento que no viniera de casa alguna sino de esa mitología extraordinaria que supo inventar a comienzos de los noventas. Y que esos “zapateros” y esos “fotógrafos de parques”, son sus amigos más cercanos o existen sólo porque él quiso escribir sobre ellos.
Ante los ritmos de una ciudad como Bogotá, que ha construido sus bases sobre los escombros, donde parece que todo se desplaza para seguirla demoliendo, el poeta de estos versos contrapone una memoria desde los vestigios. Trata de darle un alma a lo perdido recordando la olvidada heráldica de los oficios en desuso. Como los niños de sus poemas comprende “que las casas demolidas son el único lugar indicado para inventar sus ceremonias”.
La prosa abigarrada de estos versos recuerda las infinitas liturgias de lo pequeño, que sobre los vivos, a la manera de Walter Benjamín, pesaría el fardo de las desilusiones y esperanzas de los muertos. Esa actitud nostálgica más que un lamento le ofrece a lo perdido una merecida oración, un reconocimiento, así sea para mostrarnos que una ciudad derrumba el lugar de sus antiguas ilusiones, que también estamos hechos de objetos y presencias abolidas, que lo que a diario olvidamos, basuras, despojos, es en ocasiones lo que más nos define.
Se cuenta en una anécdota de dudosa procedencia que un parisino se tomó el trabajo de seguir las rutas de los gatos, aparentemente anárquicas. Dibujadas en el mapa estos caminos coincidían perfectamente con los antiguos trazados de la ciudad, antes de Luís Napoleón y de los nuevos bulevares de Haussmans. Donde el gato saltaba pasaba un antiguo camino. Sus caminatas por los techos eran las rutas antiguas del comercio. Así es que despliega Ramón sus huellas. Hace posible una memoria bajo los sustratos.
Colección privada vendría después, casi como una respuesta a los poemas de Botella papel. En las pinturas de Masaccio y de Leonardo, de Rembrandt o de Goya, en Alejandro Obregón –toda colección privada es también una antología de afectos- es donde sobrevive o se oculta un paraíso que no podemos demoler. Un tiempo dentro del tiempo. Y hacia ellas va Ramón como una conversación de amigos. Este libro es un tributo secreto a la amistad. Recupera en los colores de los grandes maestros otra distancia para mirar las cosas, a veces para curar los ojos que la vida ha lastimado. Nos dice sobre la “Expulsión del Paraíso” de Masaccio:
…Nada, nada de eso, ni las semillas ni las arenas
ni las sucesivas generaciones
han podido borrar de nuestros cuerpos
ese aroma a jazmín que un día muy lejano
trajeron del paraíso”
Después de leer este poema el cuadro de Masaccio no vuelve a ser el mismo. Como inolvidables son el poema de la “Ginevra” de da Vinci y su cara que es “la marca indeleble del óvalo del olvido”. “Katia leyendo”, de Balthus, donde el cuadro es el pretexto para espiar y amar de nuevo el mundo. Entre otras conversaciones mediadas por la pintura.
Los viajes y los trazados de los primeros poemas, donde Ramón Cote parecería estar delineando los límites de un territorio poético personal. Un museo privado y que es en el fondo la amistad. Una ciudad y sus vestigios, uno cementerio de trenes, cuando el poeta vivió unos años en Madrid. Junto a todo lo ha escrito también estaba una vida intercalada de lecturas, casi sin que nos percatáramos de su presencia. Un poeta que escogió en las palabras el lugar de sus secretos extravíos. En los dos últimos libros de esta antología, Los fuegos obligados de 2009, Como quien dice adiós a lo perdido, de 2013, el poeta que hablaba de la fugacidad de las cosas pasa revista a sus propias experiencias. Comprende que el tiempo se hace visible en él como antes en los objetos de su ciudad.
Esta última poesía habla de lo cercano pero no puede decirse de ella que sea simplemente anecdótica. Existe una conciencia de que sólo en el lenguaje es donde ocurren las cosas realmente. Que incluso en las palabras más sencillas es donde deja la historia sus estragos y alegrías más profundas. Es aquí donde podemos decir que esta experiencia personal es también una deriva compartida. De todos. Como en el poema de Las cerezas y el granizo, perteneciente al libro Los fuegos obligados.
En los poemas de Cómo quien dice adiós a lo perdido, quizás los más entrañables, el poeta es quien se mira desde arriba. Repasa del sillón en donde ha escrito sus poemas, entendiendo el desgaste de su codo contra la tela. Enumera “Las muertes” amigas que ha presenciado, para tratar de imaginar cuál de ellas podrá ser la suya. Comprende que él también ha pagado su cuota de vencimientos para poder “habitar en “La ciudad de los puentes amarillos”:
Pero esas monedas de distintos tamaños y variadas
denominaciones son restos, gastados testimonios
que entregas y recibes diariamente,
y sin que tu mismo lo sepas alguien los va anotando
en su enrome libro de contabilidad,
para saber el precio que pagas
por cruzar esa ciudad de los puentes amarillos.
El poeta nos habla aquí de Bogotá pero en realidad de cualquier ciudad en que los días se paguen moneda a moneda, desde cualquier rincón en que el tiempo tenga su hábito de embellecer las cosas en la medida en que nos deshacemos de ellas. De hacerlas más humanas cuando somos nosotros los que se despiden. Y entonces ellas son el testimonio de aquí estuvimos. Una silla, una foto, un “árbol raquítico”, una ventana. Todas estos asuntos cotidianos donde Ramón Cote ha encontrado sus milagros, y que en sus poemas aparecen con la misa incandescencia en la que brillan las primeras o las últimas imágenes.
Ramón Cote Baraibar (1963) es graduado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado los libros de poesía Poemas para una fosa común (1984, 1985), Informe sobre el estado de los trenes en la antigua estación de Delicias (1991), El confuso trazado de las fundaciones (1992), Botella papel(1999) y Colección privada (2003), Premio de Poesía Americana de la Casa de América de Madrid, España, Los fuegos obligados (2009), Como quien dice adiós a lo perdido (2014) y Hábito del tiempo –antología– (2015), así como antologías y libros de cuentos e infantiles.
Santiago Espinosa (Bogotá, 1985). Poeta y ensayista. Profesor de la Universidad de los Andes y del Gimnasio Moderno, donde coordina la Escuela de Maestros. Poemas y ensayos suyos han aparecido en diferentes muestras de su país y del exterior. Escribe habitualmente para para varios medios, y ha sido traducido al italiano, al árabe, al griego y al inglés. En 2015 Valparaíso ediciones publicó en España Escribir en la niebla, compilación de ensayos sobre 14 poetas colombianos. Su libro El movimiento de la tierra ganó el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2016.