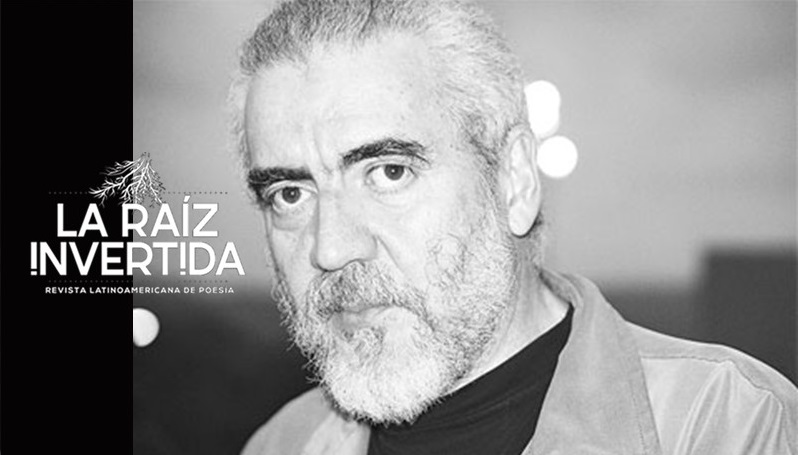
El celaje de lo ya sucedido en la poesía de Alejandro Oliveros
El celaje de lo ya sucedido en la poesía de Alejandro Oliveros
Por Néstor Mendoza
Una cartografía cultural se avizora: crece ante nuestros ojos un cuerpo asoleado que anhela los países de cuatro estaciones. También hay algo más: el paisaje local de la niñez, de una época que llega hasta nosotros con sus árboles autóctonos, con el olor a pan recién horneado y el arribo de una sombría embarcación a Cumboto, en las costas carabobeñas de Venezuela. Todo lo que ocurre en sus poemas tiene como paisaje de fondo alguna ciudad de su país (Nirgua, Puerto Cabello y especialmente Valencia) y otras tantas extranjeras (Nueva York, Providence o Nápoles); es decir, las costas tropicales que lo vieron nacer y crecer y los lugares que ha visitado como turista, sumado a su formación clásica en diversos idiomas. Es una tensión o un nudo fuerte que sostiene o amarra dos tradiciones: la vivencia cotidiana traducida en árboles, pueblos y rutinas de ancestros y desconocidos; y desde el otro lado de la balanza, la erudición que anuncia otras voces y lecturas, el acercamiento a pasajes literarios o históricos del saber occidental. En estos aspectos, su obra se emparenta con la propuesta de algunos autores españoles contemporáneos, quienes cultivaron, en momentos precisos, la vertiente culturalista (entre ellos, Luis Alberto de Cuenca, Pere Gimferrer y Guillermo Carnero).
Es oportuno una aclaratoria: más allá del auge culturalista producido por una invitación pasajera o generacional, en Oliveros es una permanente asimilación y reinterpretación de las influencias. Por momentos, podría parecer un cronista de Indias que llega al Nuevo Mundo por primera vez; se nota en la queja por el duro sol americano, de su bochorno costeño y su luz excesivamente brillante. Pero de pronto, un movimiento imprevisto anuncia que no es un forastero sino un habitante de la zona tórrida: “Una mañana florece el apamate y el valle/ se estremece en el reflejo. El asombro/ es una centella blanca en la sabana”. Y esto tiene un significado emocional y no meramente accesorio: está dotado de una utilidad y una justificación vital, lo cual hace posible que la vanidad del intelecto no interrumpa la respiración del poema. Como sucede en el texto sobre el pintor Mark Rothko, extenso texto de versos cortos fundado desde la observación de un lienzo, donde la aparición y combinación de los colores remiten a un estado anímico que desemboca en el suicidio. El cuadro observado por el yo poético es solo un referente que da pie al discurrir emocional y pictórico: “Y siempre/la observación de convertir/toda referencia en mancha,/ todo movimiento en suspenso,/ en línea borrosa y aire”.
Esta valoración sobre la poesía de Alejandro Oliveros podría entenderse como comentario obvio, incluso predecible. Son elementos que un lector notará de entrada y que han sido destacados por diversos abordajes críticos. Sin embargo, y aquí quisiera hacer énfasis, son precisamente estas cualidades “cultas” las que definen y encaminan su trayectoria creativa. El poeta analiza con la misma sencilla perplejidad el “murmullo de agua” del río Cabriales y las veredas de Central Park. Nivela en un plano horizontal “la luz de Florencia en primavera” y “la noche arenosa de Cumboto”, los hace coincidir en un mismo poema, acortando las distancias y reforzando una nueva complicidad.
La poética de Alejandro Oliveros se funda en su propia experiencia como intelectual, poeta, padre, esposo y, a fin de cuentas, hombre de letras. Como en pocos poetas venezolanos, es posible la relativa coincidencia entre el autor y el yo lírico, entre quien escribe y la voz que resuena mientras leemos. En pocas palabras: la lectura que va hacia la presencia unívoca y no bifronte de la poesía. Esto ocurre en no pocos textos; entre ellos, el poema “Con Esquilo”, en el cual discurre sobre la vida del dramaturgo griego y, ya casi al final, como inciso, irrumpe la voz autobiográfica: “Yo he de morir separado/ entre resplandores y bochornos de mi trópico natal”. El mismo recurso lo emplea en “Puerto Cabello 1793”, ya en las últimas estrofas: “Me acerco, doscientos años después, / a este puerto que amé desde la infancia. / En Playa Blanca, a orillas del mar, nació/ mi madre.”.
Alejandro Oliveros tiene un trato exclusivo con la herencia. Posee lo que Eliot llama “sentido histórico”, indispensable para que un poeta tenga conciencia de su posición dentro del tiempo y de su propia contemporaneidad. En sus ensayos y diarios, este diálogo se hace más explícito: el comentario crítico y la traducción son ejercicios que complementan sus poemas. Este sentido histórico se forja paulatinamente. El poeta pertenece a un árbol de genealogía diversa, de ramas que se extienden más allá del perímetro de la lengua materna. De allí la riqueza y movilidad: la reescritura que se ajusta a un nuevo paisaje.
Ítaca no está lejos de Bejuma ni de Nirgua. Existe un mismo autobús que recorre estas regiones. Oliveros practica una poesía orquestal y polifónica. Apreciamos su voz y la presencia generosa de otras voces. Su lenguaje tiene contextura culta y se acerca a la expresividad sencilla y accesible. Para llegar a ese despojamiento espontáneo, se requiere de un conocimiento pleno del instrumento verbal. Es complejo el mecanismo que hace posible la nitidez del verso. Tras la aparente llaneza de Tristia (1996), por ejemplo, se pone en marcha la sutileza métrica del soneto anglosajón y las palpitaciones de la experiencia más personal. Es muy destacable y sorprendente el natural desenvolvimiento de los endecasílabos blancos y el fluir de las estrofas. Casi no se siente el rigor métrico: solamente el motivo del poema, que no encuentra piedras o estorbos en el camino: “Nadie cambia de cielo sin el sol negro a las espaldas. /A estas provincias sólo llegan los desesperados”. Tanto despojamiento, tanto acento descriptivo y preferiblemente desnudo, solo puede ofrecer una cosa: la escena conocidísima, casi vecina, de lo habitual. O mejor: la imagen familiar de lo habitual. Porque sucede algo cotidiano. Y no es una cotidianidad costumbrista: es el celaje de lo que ya ha sucedido, de la evocación más o menos concreta y de la fuga constante: “Fuimos hecho de lo que se escapa”.
Hay que ser honestos: cuando leemos su obra, es inevitable el retorno a las fuentes, a los casi sepultados poetas latinos, al pasaje homérico, a las repercusiones de las literaturas inglesa y norteamericana. Esta misma sensación la he podido comprobar con sus diarios: la anécdota ocasional que motiva el acercamiento libresco a una carta de Mallarmé o el registro biográfico de Mark Strand y su especial inclinación por algunos poetas latinoamericanos. Alejandro Oliveros escribe poemas que son, algunas veces, pequeños homenajes y recreaciones depuradas, glosas y comentarios con medida y cadencia. En este convite no podían faltar los poetas del Siglo de Oro español. Así descubrimos una versión del inicio de las Soledades de Góngora. Mientras el poeta cordobés dice “Era del año la estación florida”, Oliveros responde de manera más tropical: “Era del año la estación de los vientos y los fuegos”.
Todo poeta tiene un método más o menos premeditado, que oscila entre la vigilancia y el dictado inconsciente, pero Oliveros parece tener un procedimiento que deja poco espacio a la teoría romántica de la inspiración. En un fragmento de Variar vía y destino (Diario literario 2003), leemos:
Desde las 4:30 a.m trabajando en el poema para Jean-Louis. Para su composición he acudido a las imágenes y giros de la poesía francesa del Renacimiento: Jean Passerat, Philippe Deportes y sobre todo Ronsard, el gran Ronsard. No estoy seguro de sus méritos en francés pero en castellano, mi “parlar materno”, parecen lo que son, versos de ocasión escritos con decoro. Con los poetas del Renacimiento, me acogí a la sombra del mejor epitalamio de la poesía francesa del novecientos, el poema escrito por Apollinaire para la boda de su amigo André Salmon. (p.370).
En cierta forma, decide de quién recibirá los influjos. Hay otros ejemplos que, además de contener este procedimiento selectivo, incluyen los poemas versionados. Cada libro suyo desarrolla una propuesta de acento particular. Cada libro tiene sus propias cualidades y desde esa condición se van afianzando. Ya no acudimos a la escritura que prolonga y reitera el mismo estilo tras cada nueva publicación. Oliveros propone una lectura individualizada. Esa ha sido una constante: desde Espacios (1974), su primer libro, hasta la serie de Poemas del cuerpo (2005).
Otro elemento destacado es la modificación que Oliveros efectúa en sus poemas. Si cotejamos algunas ediciones, quizá por el simple goce o curiosidad, notaremos estos ligeros cambios. Cito como ejemplo estas dos versiones del poema III, pertenecientes a Preludios (1993). Una corresponde a la edición de su poesía reunida hecha por la editorial El otro el mismo (“No nos fue dado ver más allá de la claridad de la luciérnaga”); y la segunda, la hermosa y muy cuidada edición Espacios en fuga, a cargo de Pre-Textos (“No nos fue dado ver más allá de la claridad en el cocuyo”). Si se me permite la escogencia, me quedo con la primera versión.
La pretendida unidad temática se desdice. La unidad se hace visible en el cuidadoso manejo de las influencias que aparecen cuando el poeta lo considera apropiado. Ludovico Silva lo dijo con precisión y belleza: “Un dragón no es un dragón hasta que el poeta no lo decide”. Lengua premeditada, de rasgos definidos. Lengua que recorre la historia de la literatura y pone en marcha un destacado repertorio de influencias.
(Texto escrito en el año 2013 y publicado en el suplemento cultural del diario El Carabobeño, Venezuela).




