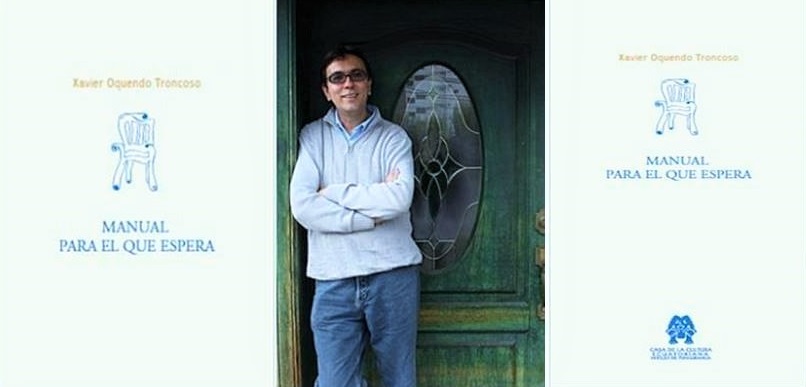Cuatro poemas de "Voluntad de la luz"
Compartimos con ustedes una selección de poemas de Voluntad de la luz escrito por el poeta mexicano Luis Armenta Malpica. Este libro que recientemente ganó el Premio de Poesía Jaime Sabines- Gatien Lapointe 2017, además, cuenta con los siguientes reconocimientos: mención honorífica en el Premio Nacional de Poesía Hugo Gutiérrez Vega, 1993; Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura, 1996 y Expremio Nacional de Poesía Aguascalientes, 1996.
EL PEZ INMERSO
El pez será una ausencia cuando ya no lo nombren
mientras no puedan verlo las arañas
ni se le dé por muerto
en algún nido.
El pez será el asombro que se finja
cuando al ir al zoológico
en la sección de historia se le mire
disecado
encima de una ficha:
Pez
extinto.
Entonces se le echará de menos.
Más de alguno dirá que él sí lo conocía:
era dueño de un par de poderosos alerones
cubierto con escamas de metal
y en la punta del cuerpo
en el timón de mando
una cortina de humo
ensombrecía
su avance.
Y otro dirá que no
que el pez era un antiguo rascacielos
especie de pirámide de vidrio y argamasa
en donde los muchachos escondían las monedas
robadas a sus padres.
Y una anciana gloriosa
(lo que denotará su estirpe y sexo)
abrirá los olanes de su blusa
desarmará su torso
y enseñará en la aréola
el cuerpo inconfundible del pez
en sus costillas.
Y ella no dirá el nombre que una vez fue
la herencia del agua
no dirá que malagua fue un invento de ancianos
y que no existe otro animal que el hombre...
Se quedará
desnuda
tan pez
como hace ya
muchísimo
estuviera
al acecho
de un nuevo golpe
de años
que la conduzca
al agua.
La mujer
en medio de la burbuja de aire
surgida de su aureola
beberá de una vez lo que una vez dio
a su hijo
se enganchará por siempre
en su anzuelo de madre
y morirá tranquila
atravesados los labios por un beso
los ojos de un crepúsculo blanco
y el corazón
partido en tres
por una gota de agua.
Y los desconocidos se dirán entre sí...
«Era la ungida».
Ella
en la agonía del pez
convulsionada
negará con los ojos.
Todo eso fue mentira.
Solo hay algo que de ella va a decirse
sin que el hombre recele:
la mujer era
el pez.
Siempre lo ha sido.
Mas los hombres esperan
porque habrá de llegar de algún sitio
del hombre
la migala.
Cenizas de agua y pez
***
AUGURIOS DE LA SAL
Los días pasan encima del agua
pero el tiempo se queda bocabajo en el mar.
Sandro Cohen
En la vasta permanencia de las rocas
inexplorada, estrecha
en peligro inminente de naufragio
la luz
desde la piel
de los orígenes
del mar
gotea.
Es una luz
más pesada que el agua
y más ligera que los espesos lodos.
Donde el frío reafirma la soledad
del agua
tibia, transitada de sol, como gota violada en sus ribetes
el sueño del pez, burbuja insomne
poco a poco
se hace
agua.
La malagua, la luz, aquel silencio, este aluvión de mar le pertenecen.
La resaca, en su obstinado deshacer las lindes
del basalto
muestra chispas de sal
hirientes, índigas; sus espumas enfrenta.
El océano descubre
suicida
al hombre de la playa.
Es un hombre común, pastor
de altocúmulos, cobrizo
que ve hundirse la yunta de las sombras en los surcos
del agua.
¿Dónde van a caer las gotas desplazadas, desprendidas
del vuelo de los peces?
¿Para qué el atelaje si la sombra, los peces y el azul
son antediluvianos?
Esa lluvia
otra vez
esa lluvia interminable
humedece la entraña de la arena
y la acerca al océano.
La humedad que corroe embarcaciones
y hace sobrevivir al celacanto
no le preocupa al hombre
ni le preocupa al pez.
Lo apura el agua.
La sal
por su pureza.
La lluvia usurpa al hombre la profecía del agua.
La lluvia
desgañitar de nubes
saliva de su animal en celo
es el augurio de la luz
calcinada.
Los peces van sedientos
con su carga de sal
en la memoria.
Traen un olor a tierra descompuesta
de abajo del océano.
Si la sepulta Atlántida del sueño surgiera
del desove
un pez ardería de aves
de ojos
fosforescentes.
Nada más lejos de la arena magnífica
ni tan cerca de una red de esperanto
que el silencio del pez.
Sabe que más allá del cielo abierto
la luz del sol inicia
donde nacen los hombres.
Un relámpago cuela la punta de su anzuelo bajo el agua.
Las escamas del pez son perforadas por la luz
que en la llaga se filtra;
arañazo de sal es el oleaje
un costurón de espuma
y en la herida del agua
amarilla de pus
flota la aurora
como un sedal inmenso.
El pez prepara entre sus dientes afilados un nicho
de hojas secas
los atisbos de luz que lo dilatan
comprimen y desbordan
involuntario
al huevo.
El pez viajó del protozoario a la ballena
siempre dentro del agua.
El pescador trashuma de rebaño en rebaño;
cumulonimbos, cirroestratos, nubadas.
Esa luz devastadora que remueve las raíces del coral
llega al ojo del pez desde la luna.
El hombre no se acuerda del sol ni de las nubes.
El pez envidiaría al plancton su añil fosforescencia
y el suicidio grupal de los grandes cetáceos.
Del hombre, el pez
añora la recóndita luz que lo guiara en su muerte.
El pez abre su párpado brillante
y expulsa un grito náufrago que convoca horizontes
por la ruta del alba.
La sal —epidermis del agua—
lleva la arcilla ardiente
de los sueños
a las manos del hombre.
Sin tiempo para desespinar su historia
de pescados cocidos en la tarde
el hombre toma el agua de sus manos
le da un sorbo lentísimo
y la deja gotear, roja
del hombre
al agua.
Esa noche
—dirán los peces que lo vieron—
el hombre olía a quemado.
El hombre deja el mar con su homicidio a cuestas.
No echa de menos ni a la luna ni al sol.
Comenzará de cero.
Al fin el pez
imitando a las piedras
queda quieto y jala aire
enfila hacia la luz —agua sobre la arena—
con un sorbo de luna por toda eternidad.
c
o
n
c r u z a e l p e z
h
o
m
b
r
e
El pastor no boquea sobre el césped marino.
Se atraganta del cielo con los ojos cerrados
y cumple, bocarriba, lo que hay de pez en él.
Una burbuja iluminada de los sueños del hombre
lluvia apacible, retoce de altocúmulos saciados
de malagua
hacia su espina
—eje del pez—
avanza.
La travesía culmina con un pez ensartado en la luz
asándose de sal en una hoguera de agua
encima de la arena.
(Al día siguiente los hombres se dirán en secreto
que encontraron a un sirenio dormido
con los ojos en blanco...
y ese día fue más frío que otras veces.)
Al fin el arco iris
(quizás el fin del pez):
más denso que la luz y más libre que el agua
da cuenta del augurio.
En la flor de la sal
—porque única es su espuma y es rojiza—
a lentos goterones se deletreó esta historia
desde siempre.
***
EL BREVE SUR
Yo tuve para mí
la menuda vigilia de una hoguera
el silencio arrugado de una hoja de cuaderno
un bosque asido al mundo de la raíz al pájaro...
Escribía.
Pensaba en la ciudad:
aquella que me decían mis padres quedaba más al norte
de mi abuela
: en los entretelones de los sueños
: entre las telarañas de algunos bajoalfombras
o en el papel que cubría los hermosos adobes
de mi casa matriz.
Yo tomé del cuaderno
de mi infancia
mi hoja correspondiente:
la del mayor sigilo
sumergida, pausada
del más leve papel.
Era una hoja sencilla
de una blancura inquieta y asombrosa.
Eran las seis del cielo.
Mamá gritó la noche a mis hermanas;
papá veía el reloj en la mitad exacta de su siesta.
Eran las seis
en punto del ocaso.
Mi hora de vivir.
Yo aspirara a vivir
reconciliado
si no tuviera un hijo
entre mis sueños.
Aire
mellado por la luz
el polvo
—mi hijo—
viaja.
Este anegar del cuerpo es mi liturgia:
con la tierra y el agua se hizo el barro.
Luego del mar, anduve a rastras
y eyaculé semillas de bejuco.
De sus hojas, el nido;
del nido, los polluelos.
Los ánades levantaban una explosión de espuma
encima de la barca de un pescador anciano.
Nieto del limo
crecí los ríos de padre y madre enormes
en tanto que los peces
(recordemos que entonces eran aves)
veneraban la luz
y escupían en el agua
sus burbujas de azogue.
Al final todo era
agua.
Mi memoria
deslavada de este año
abre la pesca.
En esta temporada mi abuela es una gran ausencia
y no siempre fue así.
Aparecía en la orilla del pantano
sin mojarse los ojos.
Yo creí retenerla
si escribía.
Pensé que eran un ancla los poemas
pero nunca fue así.
Me uno a su simulacro.
Fui carbón
fui semilla
fui hueso.
Y esta voz de madero sigue al río
desde una enfermedad de tolvaneras.
Vengo del cro-magnon a buscar, en voz de la migala
la santa tierra firme del veneno.
Mi origen lo contempló mi abuela
el horizonte
el tiempo.
Un pez se me recuerda en cada giro.
Me arrastro para saciar mi instinto.
El silencio deja una oscura mueca entre los ojos
de los niños que lloran.
El perpetuo embarcar
uno
sus muertos.
Mi biografía es un soplo.
(Cloroformo, aspirinas, vendajes y una mancha
permanente de ictiol.)
Una voz que envejece antes que el cuerpo
en que se atora.
Página repelente al fuego
a la tinta y al pez.
Olores de pescado, mangle y ron
llevo en la espina;
cuero y tabaco
goma y sílex.
Hecho de ásperos tumultos
el grito
viaja
solo.
Algo existe, algo urgente que debo relatarles
de mi abuela.
Pero callo (mientras ella se muere).
Me demoran las cenizas de la escama en el pez
y en sus branquias
la luna.
El mar se ruboriza en sus flores por llamarla
a su trono.
(El amor también puede llamarse asesinato).
Tuve un hijo del mar con esa abuela
y un rival en la luz.
(A esa mujer, que fue polvo y se queda
le digo que no se olvide así;
no miserablemente.
La luz muere
en la oscura matriz de una botella.
Mi abuela ha buscado la luz;
no la recibiría
del veneno.)
Soy demasiado joven para vivir
la muerte de las aves.
Digo
soy demasiado adulto.
Mi adolescencia fue más que mi memoria;
mucho más que mi casa
algunos libros.
La espesísima savia de mis ojos
escurría por el bosque;
llenaba en sus alforjas la necesaria luz
para mirarlo todo.
Lo que veía era
el mundo.
Y en eso —que me aterra, asombra y duele
habito.
Alguien cambió de sitio la penumbra;
me ha dejado la aurora
como herencia.
Al margen de mi cuerpo
en sus pliegues y escombros
en la nieve y el sol
la hoja fue por siempre
un poderoso río
que me condujo a casa:
el breve sur que intento
relatarles desde hace tantos años.
Ya habrá otro mundo que me sobre
un mundo a mi medida.
Por ahora tengo éste.
Por ahora
me basta.
En la noble madera de los árboles
—la profunda inocencia del papel—
ha hecho su nido el tiempo.
Es la ceniza que solloza en el aire
sus fuegos escondidos;
la penumbra que orea entre los sollozos
arrepentida
luz.
Esa luz arde en algún sitio seco del cuerpo de mi abuela.
No es la antorcha encendida por las manos
del hombre...
El hombre no sabía su paradero.
No es el pez que pretende reconquistar el alba...
El alba del origen.
No es el papel que estrujo para sentirme un ave...
Una caricia en la piel de mi abuela
me transforma
las manos.
Esa luz era (es) Dios.
Yo lo esperaba así, en las cosas sencillas de este mundo:
una hoguera encendida
una hoja de papel ensimismada
este diciembre asido al leño
y a mi abuela...
Esa luz arde en mí
de mis cenizas
de agua.
Es por eso que escribo...
que otra vez
alzo el vuelo.
Yo siempre soñé
el sur.
***
VOLUNTAD DE LA LUZ
El pez vivió
(quería decir soñaba)
debajo
(debió decir adentro)
de una ciudad
humedecida
abierta.
Velamen de cartílago
mascarones de escama
—edificios y calles—
lo condujeron siempre
a tierra
firme.
Era una ruta que el pez ya sospechara:
la comparó contra el atlas del mundo, la cerviz
de su cuerpo
los fósiles sagrados;
se la confirmó el iris.
El eco lo decía:
más que en el mar
en el rumor está la espuma.
El eco estaba cierto, porque no repetía
más de lo ya escuchado.
Así que el pez
forastero
en sí mismo
se adivinó
en la gota.
Caía la luz en lo oscuro del agua.
El océano era un césped de rizomas
que abría a la noche sus estrellas
marinas.
La luna
—grieta de luz—
tenía una sola y eterna sed
o cauce.
Y en el pez navegaba
contracorriente
al pez.
Emigrante
en sí mismo
el pez se confundió
en el agua.
Volvía el invierno
como vuelven las cosas
a su origen.
Aislado en lo profundo de su aliento
el pez no transponía su suerte
en la continua zozobra
de malagua.
Tan dado al pez
no flotaba en su voz el diario culto de ahogarse.
Le dolía más lo intacto que lo roto.
Toda la vida vio acrecentar el fuego en la fría humedad de la ceniza.
El sabor reposado de la llama
una falsa extensión
sobre su ruta.
Han pasado migalas desde entonces;
el pez se ha visto
de milagrosa forma
sumergido
y salvado.
Cómo se nota que las piedras han encontrado el cauce.
Su deudo mineral asume las herencias legadas
por el siglo.
Todavía permanece un olor a burbuja
en un rincón del aire.
Pero en alguna orilla
donde el mar es opaco
nace una flor de sal:
la femenina
gota.
El sur
comienza.
Trae tanta noche el agua
que está quieta.
Ya no abandona al pez el costillar del barco.
No teme naufragar.
No teme al agua.
Ha pasado lo peor de la tormenta:
reconfirma su sitio
la migala.
El pez
—que ya fue un hombre—
se ilumina:
él vio a los dinosaurios que parieron iguanas
al camaleón y su parvada de luciérnagas
al fénix y al retoño del beleño.
Todo era novedad
por ser
antiguo.
El pez no sabe hablar la lengua de los hombres.
Poco entiende la suya.
Pero si escucha al viento, al mar
cuando se agita
en la piedra callada
se comprende mejor.
Y le es común entonces el zureo de un ave mensajera
el agudo siseo de la serpiente
y el himno del cardumen.
Esto le basta para saber que existe.
Y se encuentra
dichoso.
Y le agradece al río que no sea el mismo río
como el pez no es un pez
luego de una plegaria.
Y le agradece al agua que siempre sea en el agua
porque así él siempre es él:
un pez eterno.
Su voz
surgida de una estirpe de susurros
reinicia al celacanto.
Ahora todo lo habita con sus ojos.
En el iris se arquean, eternamente, sol y lluvia.
Una epidermis igual
a lo que toca.
El pez, demostrada su hombría, se quita la armadura
hace a un lado su casco
se introduce en el aire
y vuela
como una gota de agua
al vórtice del limo.
...Y se completa
el cielo.
***
Luis Armenta Malpica
México, 1961. Poeta y director de Mantis Editores. Ha publicado varios libros entre los que se destacan: Voluntad de la luz, Des(as)cendencia, Ebriedad de Dios, Luz de los otros, Ciertos milagros laicos, Mundo Nuevo, Mar siguiente, Sangrial, El cielo más líquido y Cuerpo+después, entre otros. Además, ha sido galardonado con numerosos reconcimientos como los premios nacionales: Aguascalientes, Ramón López Velarde, Efraín Huerta, José Emilio Pacheco y Sor Juana Inés de la Cruz. Sus libros y poemas han sido traducidos a una docena de idiomas.
También le puede interesar: